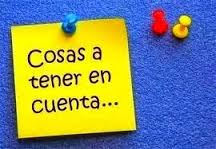El
conocimiento del Cuaternario se ha convertido en los últimos años en un tema
fundamental en la enseñanza de las ciencias ambientales y la geología, ya que
se trata del Periodo Geológico más reciente, y en el que se ha desarrollado la estirpe humana. Aunque el Cuaternario es uno de
los términos geocronológicos más conocidos y utilizados en multitud de ámbitos
y medios de comunicación, también ha sido uno de los más discutidos en lo que
se refiere a su definición oficial. La discusión sobre su existencia ha durado
desde el siglo XVIII hasta el pasado año 2009, que fue cuando oficialmente se reconoció como período
geológico, extendiéndose desde hace 2,588 millones de años
hasta la actualidad.
En
Geología, para que un período geológico se reconozca
formalmente debe ser aceptado por la Comisión International de Estratigrafía (ICS),
y ratificado por la Unión Internacional de
Ciencias Geológicas (IUGS). Además, la definición
geocronológica debe estar apoyada por
una sección estratigráfica tipo que
lo represente (o que represente la base estratigráfica del período considerado), es decir, lo
que llamamos Sección Estratotipo Global (GSSP).
A finales del s. XVIII, el geólogo
italiano Arduino (1714-1795) elaboró la que puede ser considerada primera
división del tiempo geológico, en la que la historia de la Tierra se sucede en
cuatro órdenes, que consideraba como “grandes estratos dispuestos uno sobre
otro” a los que denominó Primario, Secundario,
Terciario y Cuaternario. No obstante, durante las primeras décadas del
siglo XIX la fuerte influencia de la religión hizo que se relacionase la
existencia de los depósitos no consolidados y discordantes sobre el Terciario,
con restos fósiles más o menos abundantes, con el bíblico Diluvio Universal, por
lo que se le llamó el período Diluvial.
Pero la investigación en ese siglo hizo que el término Diluvial se abandonara
paulatinamente hasta que Desnoyers, en 1829, fuera el primero que aplicase el término Cuaternario para describir unos depósitos
marinos más recientes que el Terciario en la Cuenca de París. Poco después
Lyell, en 1839, revisó los límites del Mioceno y Plioceno y creó el término Pleistoceno para designar a los
depósitos postpliocenos. La confusión en la terminología de estos episodios en
el siglo XIX no acaba hasta comienzos del XX con Gignoux, que en 1913 reintroduce
el término Neógeno, pero incluyendo tan solo al Mioceno y al Plioceno, de forma
que el Pleistoceno quedó
definitivamente fuera del Neógeno. El Pleistoceno y el Holoceno configurarán al
Cuaternario hasta el final del siglo XX.
 |
| Extensión de los casquetes de hielo en el planeta en épocas glaciales. |
La segunda mitad del siglo XX se va a
caracterizar por la creación de varias comisiones y grupos de trabajo científico cuya
finalidad es unificar criterios para la definición oficial del límite Plioceno –Pleistoceno. Tras
muchos años de trabajo, finalmente se define ese límite en la sección de Vrica
(Aguirre y Pasini, 1985). Y tras
discusiones en diferentes foros científicos como el XVIII Congreso
Internacional de INQUA de Cairns, Australia, 2007, o el 33 Congreso
International de Geología (Oslo,
2008), desde el día 29 de Junio de 2009, el
Cuaternario es un Sistema/Período geológico que comienza hace 2,588 millones de
años (ma).
Entre los diferentes criterios que se
adujeron para situar el GSSP en la sección de Vrica, con una edad de 1,8 ma,
estaba la aparición del foraminífero Hyalinea balthica, y el ostrácodo Cytheropteron testudo (ambos
considerados fríos huéspedes nórdicos). Esta fauna fría se ha utilizado como
indicadora del deterioro climático que debía representar el inicio del Cuaternario, consecuencia de la
instalación definitiva de los casquetes polares en el Hemisferio Norte. En
realidad los primeros indicios de enfriamiento en el Mediterráneo, tienen lugar
entre 2,8 y 2,5 ma y los primeros
huéspedes nórdicos se registran hace entre 2,5 y 2,7 ma, como el foraminífero Neogloboquadrina atlántica.
A escala global, entre 2,8 y 2,4 ma tienen lugar una serie de
cambios progresivos y fundamentales relacionados con el sistema climático de la Tierra entre
los que destacan:
1.- Desarrollo de una glaciación en Groenlandia,
Escandinavia y Norteamérica (2,7 ma).
2.- Cierre definitivo del Istmo de Panamá (2,7 ma).
3.- Cambio en el tipo de vegetación, de subtropical a boreal, en Europa central (2,7 Ma).
4.- Expansión de los glaciares continentales (2,6
ma).
5.- Inicio del depósito de secuencias de loess
en el Norte de China, como consecuencia de la intensificación del monzón de invierno y debilitamiento
del monzón de verano (2,6 ma).
6.- Aparición del género Homo (2,6 –
2,45 ma).
7.- Aparición de grandes rumiantes modernos en el
Norte de Eurasia (2,6 ma).
Los indicios de un mayor enfriamiento
en el Hemisferio norte son más
abundantes y evidentes entre 2,5 y 2,7 ma, por lo que parece apropiado establecer el inicio del Cuaternario en ese
momento, sin olvidar que también coincide con la aparición del género Homo
y la expansión de grandes rumiantes por el Norte de Eurasia. Todas estas
consideraciones son las que han motivado que el límite inferior del Cuaternario
se baje hasta hacerlo coincidir con el límite inferior del Gelasiense, anterior
piso del Plioceno, establecido en 2,588 ma.
El Período Cuaternario se subdivide en dos Épocas: Pleistoceno y Holoceno. En cuanto al Pleistoceno inferior, se subdivide a su
vez en Gelasiense y
Calabriense,
ambos con un GSSP aceptado y ratificado, que definen su límite inferior. En
relación con el Gelasiense, en el
sur de Italia afloran potentes secuencias de sedimentos marinos profundos, de
naturaleza margosa, entre los que se intercalan capas más oscuras ricas en materia
orgánica, desarrolladas en condiciones
anóxicas, y a las que se denomina sapropeles. Estos sapropeles presentan una
gran continuidad en el Mediterráneo por lo que son muy útiles para datar
y correlacionar. La edad astronómica del
sapropel considerado como límite
inferior del Cuaternario es de 2,588 ma., que prácticamente coincide con el límite
paleomagnético Gauss/Matuyama, se reconoce fácilmente a 1 metro por debajo
del GSSP. En cuanto a la microfauna, la última aparición del foraminífero Discoaster pentaradiatus, que
tiene lugar unos 80.000 años por encima de la edad del
límite, se produce de una manera casi simultánea en latitudes medias y bajas.

En lo que respecta al Calabriense, tal y como se ha
mencionado más arriba, la base del Pleistoceno fue definida inicialmente por
Aguirre y Pasini (1985) en la sección de Vrica, con una edad de 1,8 ma. Al bajarse
el límite inferior del Pleistoceno hasta hacerlo coincidir con la base del
Gelasiense (2,588 ma), esta sección de Vrica ha pasado a ser el GSSP para la base
del segundo piso del Pleistoceno, denominado Calabriense. Se define con una
secuencia sedimentaria muy similar a la del Gelasiense: más de 300 metros
de sedimentos marinos profundos de naturaleza margosa, entre los que se intercalan
capas de sapropel. Paleomagnéticamente se sitúa de 3 a 6 metros por encima del techo
del evento de polaridad normal Olduvai.
 |
Sur de Italia. Serie margosa con intercalación de niveles sapropélicos.
La flecha indica el nivel usado en el límite inferior del Cuaternario, en 2,588 ma.. |
 |
Serie de Vrica, Italia. La tetra "e" marca el nivel
sapropélico datado como inicio del Calabriense. |
El GSSP del Pleistoceno medio está todavía sin definir, aunque en el tránsito Pleistoceno inferior a Pleistoceno
medio tienen lugar una serie de cambios importantes en la Tierra, fundamentalmente cambios relacionados con el clima,
entre los que podemos resaltar:
1.- Se pasa de unos ciclos climáticos de baja
amplitud relacionados con los ciclos de oblicuidad orbital (ciclos de 41.000 años)
a fluctuaciones de mayor amplitud y casi periódicas de
100.000 años.
2.- Entre 1,25 ma y 0,7 ma tiene lugar
un aumento progresivo en el volumen total de hielo del planeta.
3.- Se intensifica el depósito de
loess en el norte de Eurasia.
4.- Aparecen restos que acreditan que
el ser humano comienza a controlar el fuego.
Actualmente está totalmente asumido
que el límite Pleistoceno inferior-medio,
coincide con el límite entre las épocas paleomagnéticas Matuyama–Brunhes,
momento en que tiene lugar una importante glaciación, hace casi 800.000 años.
El GSSP para la base del Pleistoceno superior está también sin
definir oficialmente. El Pleistoceno
superior comienza tras la penúltima gran glaciación, es decir coincidiendo con
el inicio del Último Período Interglaciar, hace 127.200 años. Este hecho se confirma debido a la expansión de
bosques de abedules (Betula) debido seguramente
a una mayor incidencia de radiación solar y la acción suavizante climática de las corrientes cálidas del
Atlántico Norte. Como GSSP de la base del Pleistoceno superior se ha considerado
un sondeo de alta resolución efectuado en depósitos de la Estación Terminal de Ámsterdam (Holanda). En cuanto al Holoceno, que es la Época más reciente del Cuaternario, comienza hace 11.700 años con los indicios de calentamiento postglacial, siendo el intervalo de tiempo más reciente de la historia de la Tierra. Como GSSP para la base del Holoceno se ha usado un sondeo profundo en los hielos de Groenlandia.
 |
| Representación de paleotemperaturas durante el Pleistoceno superior y Holoceno. |